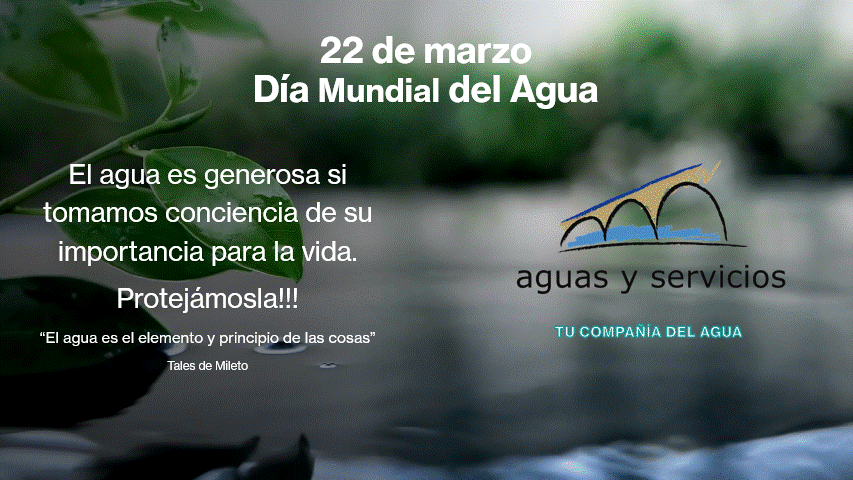Opinión
Hace ya más de veinte años que me matriculé en Derecho. Lo recuerdo como si fuera ayer, ya libre de nervios. Me acompañó mi padre, más ilusionado que yo, y mi amigo S que no lo tenía del todo claro. S con sus melenas, yo cabeza rapada, ambos con collares y pulseras de cuero, ambos en chanclas, exhibíamos pintas e ideas poco afines a aquel nuevo entorno que sería nuestra casa durante los siguientes cinco años. Mi padre nos miraba de reojo y medio sonreía, orgulloso y chinchoso a la vez, por el esperpento de aquellos dos especímenes de pueblo contrarios a aquella formalidad de pasillos de mármol donde claqueaban, de una manera ceremonial, zapatos y tacones de gentes con traje, corbata y gomina.
Recuerdo que al bajar de Granada nos sentamos en el Matiu a degustar aquellas deliciosas rosquillas de tomate que tan bien combinaban con la cerveza en jarra helada en plenos calores de julio. Mi padre no desaprovechó la ocasión para enunciar una de sus sentencias de hombre antiguo que siempre dejaban poso: “hay quienes pasan por la Universidad pero la Universidad no pasa por ellos”. A lo que añadió que aquel reto que empezábamos era un trabajo que debíamos asumir con ánimo de esponja y dedicación diaria, igual que él, igual que el padre de S, igual que tantos otros de esa generación que sacrificaron tanto por que sus hijos subieran al ascensor social.
Me imagino aquellos nervios de antes en los nuevos universitarios. Las dudas sobre la carrera a elegir, el miedo a errar, la frustración por no alcanzar la nota, la resignación de una carrera sin vocación. En mi época, casi todos los que no sabían qué estudiar o no les daba nota, optaban entre Derecho o Magisterio. Me dicen que sigue siendo así, lo que nos convierte, entre otras cosas, en un país de letrados adustos y maestros de baja perenne.
Entre estos últimos se encuentran, seguramente, los futuros profesores y maestros de mis dos hijos, de todos sus hijos. Sólo por esto deberíamos prestarles atención, acompañarles en el descubrimiento de su vocación. Al fin y al cabo, estudiar es una elección libre. Debiera estudiarse no sólo para mejorar una posición de origen o aspirar a un trabajo.
Debiera estudiarse también para aprender algo, para construir una identidad crítica, para crecer en conocimientos, saberes y virtudes, para experimentar una transformación del espíritu. Porque, que la Universidad te atraviese no es un tangible que se mida con un expediente académico de honor y una orla en el salón familiar. Es algo más sutil, pero que se aprecia rápidamente en una simple conversación, en una conferencia, en una clase, en una manera de mirar y tratar a los otros.
Pienso en Doña MDN, mi profesora de literatura en el instituto, en aquella lección de empatía que me dio, imposible de olvidar; aún retengo su dulce y solemne recitar de Espronceda. He fantaseado tantas veces con un amor capaz de recitar así… Pienso en CG y su obsesión por desvelarnos la Historia como la sucesión dinámica y cambiante de la correlación de poderes e ideologías enfrentadas, por mostrarnos que el Destino es una Causa y su Consecuencia donde siempre hay buenos y malos, vencedores y vencidos. Nunca dejaré de estarle agradecido por haberme invitado a dudar de mis convicciones, a tener la valentía de tomar partido. Pienso también en MC, que me re-educó la mirada de género, me ayudó a vencer mis pre-juicios y me descubrió otras formas narrativas, más propias de duendes y magos. Y pienso en J, que de tan poca importancia que a sí mismo se daba, hizo de su humildad y de la cultura clásica algo honorable que tomarse muy en serio.
La Universidad debiera ser el templo del conocimiento por el conocimiento, así, sin mediatizar. El lugar, como explica magistralmente Nuccio Ordine, donde los saberes inútiles tienen utilidad por sí mismos. Seguramente haya grandes estudiantes que luego sean pésimos profesores. Y al contrario, estudiantes de expediente regulero, que al cabo serán educandos magistrales. Lo diferencial de la Universidad, como mi padre me retaba a descubrir, es absorber esos otros aprendizajes, vivencias, atmósferas y valores no curriculares, más propios de las humanidades y de los entornos no académicos que de las ciencias instrumentales. Es cerca de la Filosofía, de la Historia, de la Literatura, de las Culturas Clásicas, de las redes asociativas y movimiento sociales y culturales donde se desarrollan y activan otras potencias y fuerzas distintivas de los tiempos.
He tenido profesores que eran grandes oradores, hombres que mucho se decían que sabían, pero que en el aula hicieron más daño al alumnado del que ahora generan tabletas y móviles. Acumulaban conocimientos, no saberes. En primaria, también en el instituto, fui testigo del maltrato que ejercían sobre mis compañeros, a quienes precisamente elegían entre aquellos más vulnerables, para convertirlos en el centro de las mofas y chanzas de sus clases. Uno de ellos, recuerdo, me retó a repetir el examen porque no me creía capaz de sacar un 10. Otra profesora le dijo a la madre de mi amigo A “el problema de su hijo es que se cree capaz de llegar donde quiera, sueña demasiado”. Teníamos quince años. (A no tiró la toalla y hoy es quien quiso ser). Otro me liberó de examinarme el resto del curso tras aprobar con 9 el examen sorpresa con el que me castigó por llegar 5 minutos tarde a clase. Dijo literal: “usted es un hombre serio, ya no tiene que examinarse más”. No me pregunten cuánto sé de Biología.
Si mis amigos se hubiesen dejado vencer por aquellas etiquetas de mierda hoy no serían profesionales. Algunos de ellos, como N, como E, como EN o M son grandes maestros y maestras a los que la Universidad atravesó y sigue atravesando, faros capaces de apreciar la luz única e inconfundible que refulge dentro de cada uno de sus alumnos.
Es precisamente esto lo que convierte a un educando en maestro, en referente inolvidable: la capacidad para educar desde la ternura, para conectar con el alumnado, para penetrar dentro de ellos, para establecer una relación de afectos horizontal, de respeto y buen trato mutuos, desde la que recorrer juntos el apasionante camino del conocimiento y los saberes. Pero para ello son otras las virtudes y valores que se requieren, esas que algunos llaman habilidades blandas y que aportan todo lo necesario para conocer y tratar a otro ser humano: empatía, compasión, mirada crítica, solidaridad, bondad, cuidados, pasión, profesionalidad, humildad, vocación de servicio, creatividad, respeto a la diversidad. Esto se aprende también cerca de las Humanidades, lejos de los enfoques de aprendizaje economicistas.
Una vez, la mujer más importante de mi vida me dijo, parafraseando al principito, que los buenos maestros son aquellos capaces de despertar en nosotros la osadía de otear lo invisible, porque lo esencial es invisible a los ojos y se mira sólo con el corazón. Y eso es precisamente un faro, alguien que mira con el corazón, alguien que prende una luz justo cuando más oscuro se hace.
Y se vienen tiempos tenebrosos para la educación. Intentos de privatización, con las corporaciones tecnológicas presionando por hacer de la educación una mercancía. Querrán sustituir el libro por una play-list de contenidos educativos y el maestro por un coach. Quieren enterrar las humanidades y priorizar las enseñanzas instrumentales, técnico-económicas. Y nos hablarán de las habilidades prácticas, del mainfulluness, el yoga y la educación emocional como experiencia personal hacia el éxito, aristas de una industria de la felicidad que privilegia las soluciones individuales frente a las colectivas. Quieren perfilar una mano de obra borreguil, alienada, desmemoriada, desconectada del contexto, el entorno y los otros.
¿Quién te salva de un mal educador, de los sistemas educativos interesados, de una educación manoseada por las políticas partidistas?, ¿Cómo se repara todo el daño acumulativo de una cadena de malos educandos?, ¿Quién re-educa a quién mal educa?, ¿Qué saberes no curriculares debiéramos asegurar antes de dar la licencia de maestro? El desafío es mayúsculo. Por ello, hoy más que nunca, necesitamos faros de verdad, a tiempo completo, 24/7 como dicen nuestros adolescentes.
Si me permiten un consejo para quienes estos días se matriculan en magisterio, con sus dudas: maduren la decisión este verano acompañados de la lectura de Juan de Mairena y el Principito. A la vuelta, en septiembre, decidan en conciencia. Mis hijos, vuestros hijos, todos, se lo agradeceremos. Os vamos a necesitar, hoy más que nunca. Sólo quien tenga un buen faro sabrá encontrar su Ítaka.





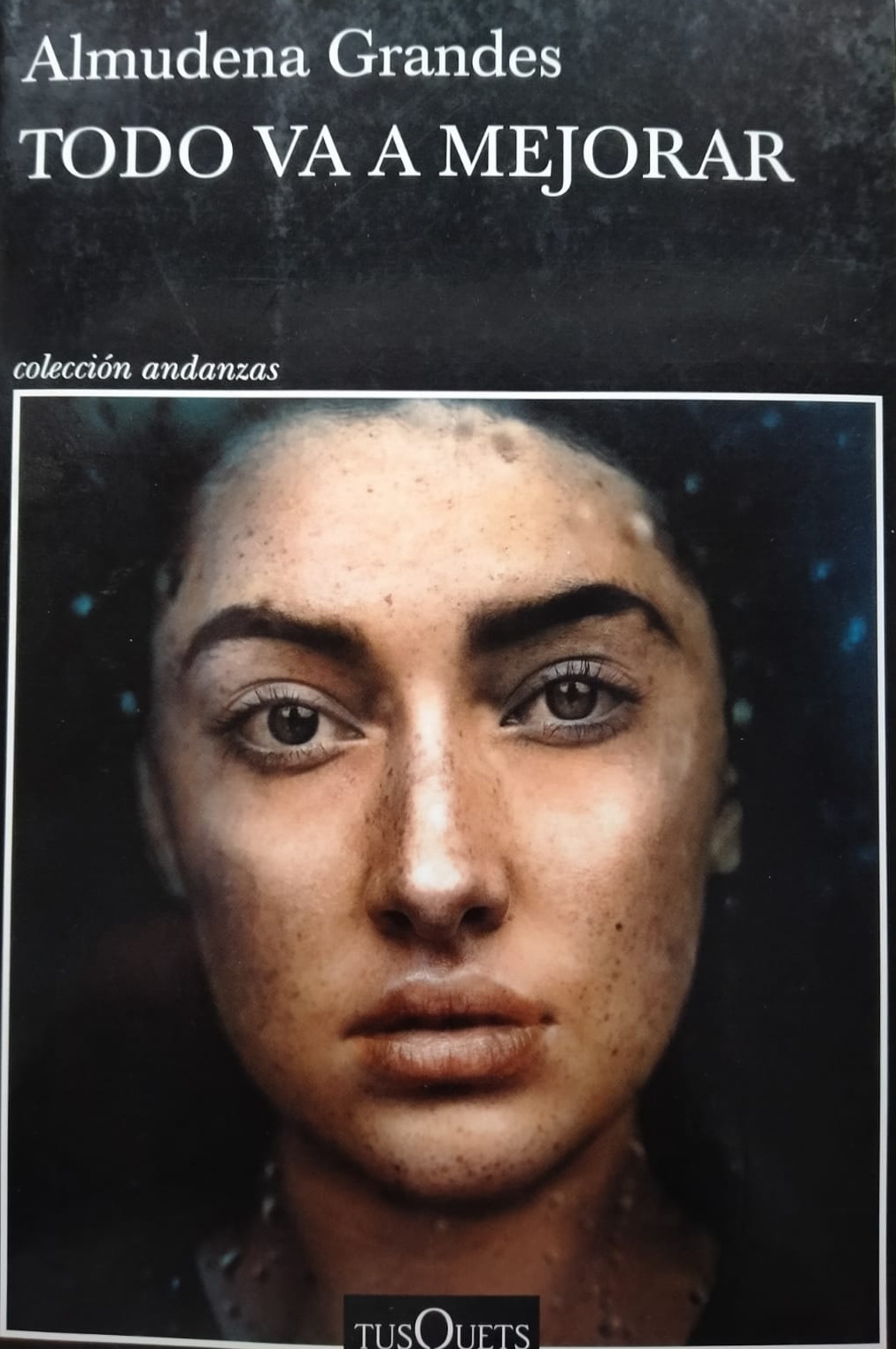

.jpg)





.jpg)









.jpeg)




.jpg)